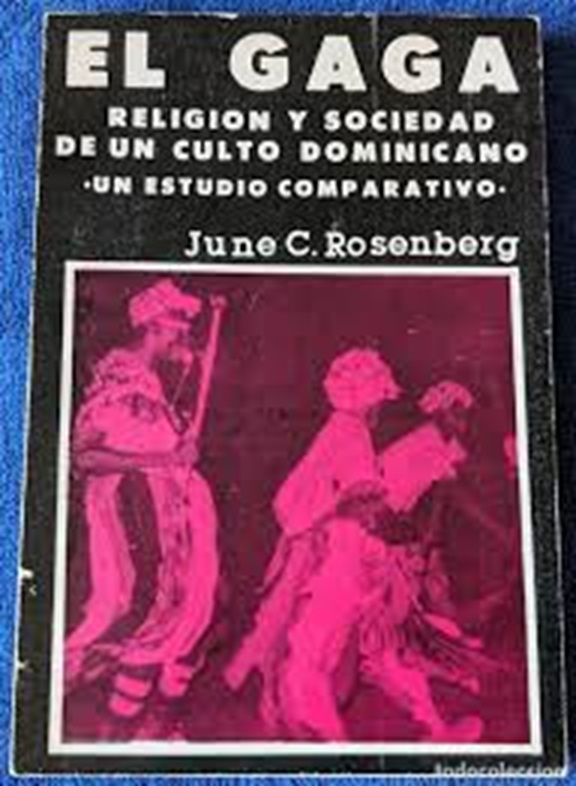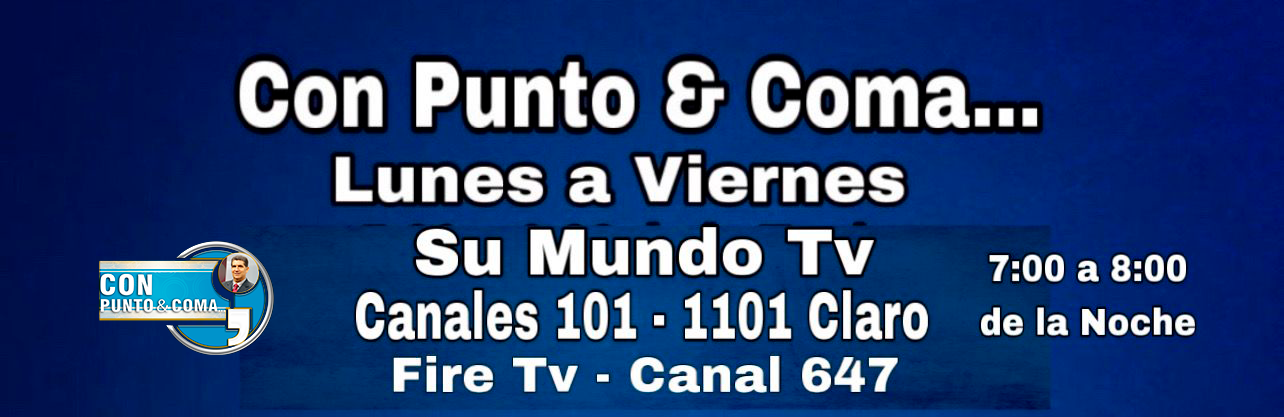Por Dagoberto Tejeda Ortiz
La trata negrera, en la expansión del proceso colonizador español, hizo posible la
presencia de esclavizados africanos en el contexto de la isla de Santo Domingo y en
América. En el saqueo indiscriminado de las costas africanas, resultado de un
comercio infame, llegaron a esta isla seres humanos, con una diversidad de
procedencias locales, etnias particulares y una pluralidad de culturas de este
continente, las cuales fueron responsables del enriquecimiento hoy en día de la
identidad dominicana y haitiana, como resultado de un proceso sincrético creador.
En este proceso de la formación social de Dominicana y de Haití, se ha mantenido el
esquema inicial de la dependencia y de la neo colonización en la estructuración del
Poder, por la existencia de una minoría, en la cúspide de una división de clases sociales
y una mayoría explotada, espoliada y empobrecida, donde predomina el mulataje
como expresión étnica-social.
En este proceso, en la élite dominante, ha prevalecido una visión discriminadora,
racista, con una ideología hispanista, donde se ha tergiversado e invisibilizado el
aporte artístico-cultural-social afro, desnaturalizando la imagen y el contenido de la
identidad dominicana, en base a una absurda y pretendida herencia hegemónica
europea, desfasada, responsabilidad de la minoría alienada y neocolonizada, aferrada
al Poder e identificada al sistema social.
Tal es el caso particular del Gagá, herencia africana, recreada y redefinida con
identidad particular en Haití, en Dominicana, en Brasil y en Cuba. A pesar de la llegada
de la primavera, cuando el final de la Semana Santa se llena de música, cantos,
invocaciones y alegría en las zonas rurales nuestras, por la impactante presencia y la
participación de cientos de trabajadores de los ingenios azucareros y de campesinos de
diversas comunidades adyacentes, Aun así, se ha invisibilizado y discriminado esta
manifestación social-cultural, por su contenido afro y por el origen étnico-social de sus
participantes, proclamando que esa expresión cultural “es extraña, no es dominicana,
porque es haitiana”. ¡Esto es una visión discriminadora, excluyente y prejuiciada!
A pesar de su importancia y trascendencia, todavía el Gagá es poco conocido en
dominicana, en Haití, en Brasil y en Cuba. En nuestro país, al iniciarse la década del
70, comenzaron a aflorar expresiones sobre la existencia del Gagá a nivel de la opinión
pública, a pesar de su presencia muchos años antes. En 1974, el grupo de
investigación musical de la nueva canción “Convite”, introdujo en su repertorio
recreaciones del Gagá. Ese mismo año, en su libro sobre “Música y Danza en Santo
Domingo”, el maestro Fradique Lizardo proclamó: “Nosotros creemos que existen
versiones dominicanas del baile Gaga”. Dos años después, lo comprobó.

En el año de 1978, con la aprobación del historiador Bernardo Vega, entonces Director
del Museo del Hombre Dominicano, esta institución publicó el “Almanaque
Folklórico Dominicano”, autoría de Dagoberto Tejeda Ortiz, Iván Domínguez y José
Castillo Méndez, con la foto de un Gagá en la portada.
Ese mismo año, la antropóloga norteamericana-haitiana-dominicana, June Rosenberg,
escribió un impactante artículo sobre el Gagá en la Revista Renovación y el Ballet
Folklórico de la UASD, dirigido por el profesor José Castillo Méndez, incorporó a su
repertorio una recreación del baile del Gagá, versión Elías Piña.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 1979, publicó el libro “El Gagá
y Sociedad de un Culto Dominicano. Estudio Comparativo”, autoría de la profesora
June Rosenberg, produciendo un impacto total entre los investigadores e intelectuales
tradicionales del país. Este novedoso y atrevido libro profanaba toda la ideología
hispanista, sagrada, sobre la invisibilidad de la presencia afro en la cultura dominicana
y sobre todo, porque para algunos se quería pasar como “dominicano”, un baile, un
culto y una religión haitiana, original de África. ¡Este atrevimiento no podía permitirse!
Este libro pionero, valiente, se agotó rápidamente y ha estado en el olvido adrede, por
41 años, a pesar de convertirse en una referencia obligatoria de consulta. Por eso, la
Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, la Comisión Dominicana para la Ruta
del Esclavo y la Fundación June Rosenberg, con el apoyo de la UASD, han unido
esfuerzos para reeditarlo y hacer posible una segunda edición, como un aporte al
mundo científico y a todas las personas interesadas en la cultura popular y la identidad
dominicana para su información y discusión.
El lector tiene en sus manos una obra pionera, única, controversial, provocadora,
referencia de todas las investigaciones posteriores sobre el Gagá, tanto en Dominicana
como en Cuba. Después de este libro, se han producido aportes muy importantes
sobre el Gagá en Cuba y en Dominicana, realizados, entre otros, por José Francisco
Alegría, Soraya Aracena, Carlos Andújar Persinal, Geo Ripley, Roldán Mármol, José
Duluc, Mayra Montero, Jorge Berenguer Cala y Dagoberto Tejeda Ortiz, pero este libro
sigue siendo referencia obligatoria de consulta, convertido en un clásico del género.
Aunque el Gagá adquirió una dimensión carnavalesca en su expresión original
teatralizada, con actores y personajes, en el Batey juega un papel trascendente de
catarsis y equilibrio social, además de interacción social de identidad que redefine una
expresión de pertenencia entre sus miembros.
Por estas razones, a pesar de la intolerancia oficial, de las discriminaciones y abusos, la
redefinición de la identidad del folklore y de la cultura popular dominicana, obligan a
un mayor conocimiento de nuestra formación cultural, de una mejor definición de
nuestra idiosincrasia, considerando entonces como necesaria y oportuna esta nueva
edición, adquiriendo plena vigencia este libro de la antropóloga June Rosenberg.
Los aportes de June Rosenberg a la antropología dominicana son trascendentes para la
comprensión de la identidad y la cultura popular dominicana, señalando caminos para
que cada vez más entendamos lo que somos los dominicanos.